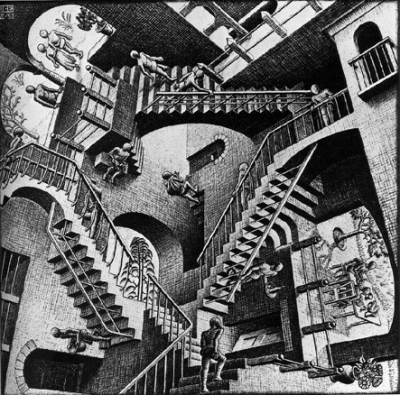Soneto corto

En nuestra juventud, casi al final de nuestra larga adolescencia, fuimos a leer poemas a la Casa-Museo de Federico García Lorca en Fuente Vaqueros, el pueblo de su infancia. Tras el recibimiento, con un vaso de limonada, rebosante de hierbabuena, y la visita a los fondos allí expuestos, salimos al jardín, fatigado de verde y flor, donde un pozo blanco le confería identidad.
Bajo el busto broncíneo de Miguel Hernández, erigido en el centro del centro de su principal pared, cuajada de boje, con motivo de su homenaje, nos dedicamos al impar recitado.
Mi compañero anunció un soneto, ante el silencio admirado del público breve, y leyó once versos. Tras la lectura, las objeciones no cesaron. El soneto es una combinación métrica cerrada. Proveniente de Italia, se introdujo en España en el siglo XVI, convirtiéndose en faro y guía de todo poeta que se precie hasta la fecha.
Es inamovible. Como sabemos, consta de catorce versos generalmente endecasílabos de rima consonante, distribuidos en dos cuartetos seguidos de dos tercetos. (El planteamiento de un tema se hace en los cuartetos y la resolución y conclusión en los tercetos.) Los cuartetos tienen la misma rima (ABBA, ABBA). Los tercetos suelen ordenarse CDC, DCD, aunque se admiten otras combinaciones (por ejemplo CDE, CDE).
Aunque bastante infrecuente en la literatura castellana, también existe el llamado ‘sonetillo’, que no es más corto, sino de arte menor (versos de ocho o menos sílabas), empleado en los siglos XVII y XVIII, por ejemplo por Tomás de Iriarte, o posteriormente por los poetas modernistas. Manuel Machado lo empleó con meridiana fortuna.
Leo ahora, en un cuento de Thomas Hardy, Una mujer soñadora, perteneciente a Life’s Little Ironies (1912), en la descripción de un poeta a todas luces romántico que «perpetraba sonetos en verso libre, al estilo isabelino». Lo que me hace recordar la anécdota anteriormente anotada.
Buscando su definición, empero, no encaja con el “verso libre” al que se refiere Hardy, pues el ‘soneto inglés’, llamado también ‘soneto isabelino’ por haberse originado durante el reinado de Isabel I de Inglaterra, tiene la siguiente estructura: ABAB, CDCD, EFEF, GG, esto es, se compone de tres serventesios y un pareado.
Continuando mi búsqueda, sin embargo, el poeta Edmund Spenser (1552-1599) escribió sonetos en verso blanco, es decir, prescindiendo de la rima, aunque de métrica regular, denominado en los países anglófonos spenserian sonnet (‘soneto spenseriano’).
Algunos de los más importantes sonetistas en lengua inglesa, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, han utilizado este tipo de composición, por ejemplo John Milton, William Wordsworth o Dante Gabriel Rossetti, además del mismo Thomas Hardy.