Un sucedáneo

Hay quien prefiere un sabroso gato de grandes dimensiones a una ligera y modesta liebre de campo, como hay quien no le hace ascos a las redondeces de unos pechos siliconados. Hay personas que, sin ningún tipo de escrúpulos, alimentan su concentrado onanismo con la imagen siempre seductora de la Bibi Anderssen de antaño, aún sabiendo que fue Manolo. Gente antidopaje, que no les importa los estímulos de Ben Johnson (o cualquier otro deportista sobreestimulado), y sólo afirman haber visto al hombre más veloz sobre una pista (o a un campeón sobre la bicicleta o un émulo artificial de Maradona).
Asimismo, reverenciamos el dopaje metafísico de Teresa de Ávila, que hay quien asegura que levitaba varios centímetros del suelo, o el resto de nuestros místicos, que cantaban al amor divino con más carnalidad casi que lo pudiera hacer Iriarte (el padre, of course).
Dejadme que prefiera la venera con la que flota sobre las espermáticas aguas marinas la Venus de Botticelli que la misma concha prendida en el bordón de un peregrino santiaguero, por muy bendecida que esté.
Lo que quiero decir es que a veces lo sucedáneo estimula nuestro paladar antes que el crudo realismo de lo convencional establecido. A veces lo oculto, la arruga, la tara, el desperfecto, la mancha, el exabrupto, la imperfección en suma, es lo que hace a un objeto único, lo que nos hace a las personas exclusivas.
He reivindicado en más de una ocasión el cambio, la diferencia, más que lo estático, la igualdad. ¿Puede que la copia supere el original? ¿Puede que el sucedáneo mejore lo auténtico? ¿Puede que la ficción sea más grande que la realidad? ¿Puede que el mundo no sea redondo, completamente redondo? ¿Puede que yo no sea yo, evidentemente, como reconocía Torrente Ballester?


 Hace tiempo, pasando noche en un refugio de la sierra de Cázulas, yendo para la costa granadina, la señora que regentaba aquel pintoresco mesón de montaña, nos contaba cosas de su infancia en ese lugar inhóspito. Nos contó que los últimos bandoleros de aquellas tierras desaparecieron hace apenas cincuenta años. Relató diversos modos de supervivencia y del comercio basado en el trueque. También nos enseñó algunos artilugios antiguos para pesar, medir y calcular (su negocio estaba relacionado con el vino "que da la tierra", altamente alcohólico, pues se le echa azúcar para elevar la gradación).
Hace tiempo, pasando noche en un refugio de la sierra de Cázulas, yendo para la costa granadina, la señora que regentaba aquel pintoresco mesón de montaña, nos contaba cosas de su infancia en ese lugar inhóspito. Nos contó que los últimos bandoleros de aquellas tierras desaparecieron hace apenas cincuenta años. Relató diversos modos de supervivencia y del comercio basado en el trueque. También nos enseñó algunos artilugios antiguos para pesar, medir y calcular (su negocio estaba relacionado con el vino "que da la tierra", altamente alcohólico, pues se le echa azúcar para elevar la gradación).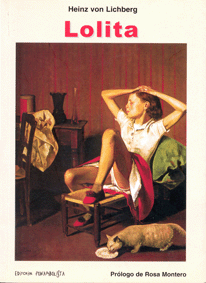
![[Castidad y amigos]](https://volandovengo.blogia.com/upload/20060920101016-caballero.gif)