Rigoberto
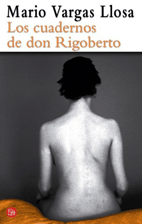
De vez en cuando, sin que ello me cree un hábito inexcusable, me acerco a la prosa desbordada de Vargas Llosa. Mario, como muchos otros, no me gusta como ser humano: hace agua por demasiadas fisuras. Pero no por eso me voy a abrir una lista de autores malditos. No dejaré de leer a Borges ni a Luis Alberto de Cuenca, por ejemplo. Ni vedaré a mi hijo las creaciones de Disney por ser un agente del nacismo, dicen.
Acabo de terminar Los cuadernos de don Rigoberto (con bastantes ganas de llegar al punto final, pues me esperaban Los mejores cuentos de Sergio Pitol presentados por Vila-Matas, que prometen como pocos). Los cuadernos..., ese canto al amor y a sus aristas, los firmó Vargas Llosa en Londres en 1996 y, sin ser de lo mejor que he leído de este autor, me ha dejado cierto regusto de satisfacción. De este escritor hispano-peruano me quedo con las novelas amazónicas de La casa verde, Lituma en los Andes o, sobre todo, con Pantaleón y las visitadoras, que considero casi una obra maestra, no sólo por su trama argumental, sino por su tratamiento narrativo y esa fusión espacio-temporal que nos impele a estar en varios lugares a la vez y en distintos momentos).
Con esta obra me ha pasado con lo mismo que con El amante lesbiano de José Luis Sampedro, que me parecieó el devaneo anhelante de un abuelo en su delirio. Las dos obras tienen —más la de Llosa— momentos deliciosos de excelente estilo narrativo y de erotismo extremo, pero el hilo principal que le da cuerpo y estructura a la obra, símplemente, chochea.
Siendo una obra sensual en la que ensalza todas las manifestaciones del erotismo, se desinfla por sí sola al entrometer como uno de sus principales personajes a un tal Fonchito, a un niño repelente, hijo de Rigoberto, enterado y nínfulo (cojo la palabra de la Lolita de Nabocov que viene a significar: personita, ente angelical y demoníaca, que no es consciente de su lúbrico poder.)
La parte dedicada a don Rigoberto y a sus minuciosos cuadernos de arte, literatura y erotismo rozan lo sublime. El devenir de su segunda esposa, Lucrecia, es realmente placentero y aleccionador. Pero sus toques de humor, uno de los supuestos ganchos de la novela, es, si no casposo, extremadamente pueril.
Sinceramente, le sobran unas cien páginas a este recorrido por las fantasías de un intelectual maniático, lo cual es una redundancia.
0 comentarios