Despedirse con estilo
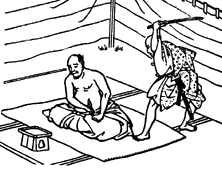
César, mi hermano menor y sin embargo mayor que yo, me contó hace poco una anécdota que puede parecer un chiste. En un funeral, uno que se acerca al círculo de las condolencias y, no se sabe si por la emoción o por ser original, dio el pésame al afectado familiar diciendo "que la fuerza te acompañe". Sobre óbitos hay mucho que contar. Sin ir más lejos, se dice que no hay velorio en que no se ría ni boda en que no se llore. Me lo explico (pero me ahorro los detalles).
De todas maneras, no es de esa despedida de la que quería hablar, sino de la elegancia que algunos moribundos desprenden ante sus estertores últimos. Es famoso el epitafio de Groucho Marx: "Perdone señora que no me levante". Cuentan que José Recuerda, camino del cadalso, confeso a sus guardianes: "Sólo una cosa no me habéis quitado: el miedo que tengo".
Todos conocemos el dicho de: "Después de cien años, todos calvos". Hace poco, sin embargo, dudé de esa aseveración cuando escribí sobre nuestro centenario literato Francisco Ayala, que aún tiene pelo y se le mantiene recio.
También tengo noticia de aquel aristíocrata francés, que refería Rosa Montero en alguno de sus artículos, el cual estaba leyendo un libro cuando, de madrugada, vinieron a por él, porque madame guillotina lo esperaba. Él, con toda calma, se levantó para acudir a su último destino, no sin antes doblar la esquina de la hoja por donde iba leyendo.
En pleno Romanticismo, cuando los duelos a pistola o a florete estaban a la orden del día, y batirse era una una cuestión de honor, los oponentes solían pasarse en vela gran parte de la noche anterior, si no toda, meditando sobre su decisión, buscando a los padrinos adecuados, ensayando su disparo o estoque y —lo que alcanza lo sublime— preparando sus últimas palabras por si, al rayar el alba, era herido de muerte.
Trascurridos unos años, cuando el duelo era algo trasnochado, el suicidio ocupó su lugar y grandes cartas de despedida desplazaron a las postreras palabras del malherido. El autoasesinato (si me permiten la palabra) era casi siempre por amor o por desazón vital. Aunque preferían la muerte lenta de la tuberculosis (peste blanca la llamaban), que se imponía más bohemia y seductora. Siempre los he admirado. Nerva, un senador de tiempos de Nerón, que se vio obligado a darse muerte, dijo (o dicen que dijo): "quien dispone de su vida, se burla así de su propia muerte".
Por último, o para empezar esta elegante despedida, os cuento que me sedujo el valor y el amor del autor japonés Yukio Mishima (no me cansaré de admirar su prosa minuciosa y delicada) que se hizo el harakiri. Según dicen, llegó hasta el final (harakiri significa 'rajarse el estómago'), pues esta ceremonia, propia del bushido, no consiste tan sólo en agujerearse el vientre con una catana, sino en empujarla unos centímetros hacia la derecha, mientras un buen amigo espera con el samurai desenvainado, por si dudas, cortarte la cabeza (eso es un amigo). Pero me defraudó cuando supe que su suicidio ancestral fue por razones políticas y no por una mujer o, mejor dicho, por un hombre, en este caso.
0 comentarios