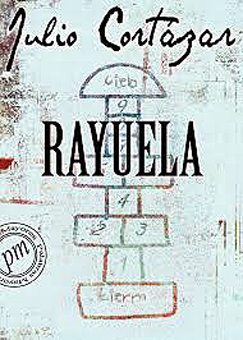Sandra Martínez de la Torre, la de zapaterías Martínez, dijo que iba a subir al desván a buscar un cordel para anudar este fardo.
—¿Un fardo de qué?
—No sé. Un paquete. Algunos productos de la granja que le mandaría a su novio.
—¿No me digas que tiene novio?
—Pues sí, de antiguo. Andresito, Andrés, el de la taberna, que se ha ido de guardiacivil a Bilbao.
—Pobrecito.
—No se crea. Cobra un plus por servir en el norte.
—Incluso así.
Sandra era una chica espigada, que todas las faldas le venían cortas. Tuvo problemas con don Anselmo Avellaneda, que venía de Extremadura, y quería que a las mujeres no enseñasen las rodillas en la parroquia. Ahora para la boda…
—¿Es que se casa?
—Con Andresito. ¿No te digo? Ya tienen fecha y todo. Será para san Juan.
—La noche más corta.
—Andresito siempre fue precoz.
—Hasta en eso.
Yo le dije que la acompañaba. No sólo para verle las piernas, populares aún, antes de que se apareara definitivo, sino porque la noche anterior habíamos intercambiado algunas noticias de miedo, no vaya a ser que se tropezara en lo oscuro con algún aparecido.
—Buena estrategia.
—No sé si es buena, pero así me evadía un rato de la cocina.
—Ya. El fastidio de los cacharros y de la comida.
—No; más bien para dejar solos a Luis, que ponía inyecciones, y a Luisa, que en lo íntimo empiezan a hablarse.
—¡Dios los cría…!
Los padres de Luis tienen una carnicería con fama en productos manufacturados, donde amasan las hamburguesas con tres tipos de carne. Ella entró a cubrir una baja por embarazo. La chica de antes, la que sufría de reuma, estuvo mucho intentándolo y por fin… Luisa, de tanto visitar al practicante, terminó el practicante visitándola a ella.
—Lo que suele pasar.
—Pues eso.
Luis se fijó en Luisa nada más verla. Luisa, me consta, tardó algún tiempo más en fijarse en Luis. El caso es que se entienden y entre hamburguesa y hamburguesa…
—¡Un perrito!
—Pero qué bestia es usted.
—Usted perdone, me lo ha dado hecho.
—Bueno, continúo.
La noche anterior, la de las brujas, los novios habían discutido. Y hoy eran todo caras mohínas e indirectas de esas que pican.
—Las conozco. Pero hacen más daño al que las lanza que al que las recibe.
—¡Cómo lo sabe!
Había que dejarlos solos que se sincerasen y lo que fuere fuera siendo. Así que subí detrás de las piernas de Sandra y de camino buscaría yo también algo.
—¿Algo como qué?
—Qué se yo. Un trapo, un libro, alguna antigüedad…
—Sí, algo indefinido.
—Eso le digo.
Ella encontró la cuerda rápidamente y dijo de bajar enseguida. Le dije que esperase, que yo también quería coger algo y que así le dábamos tiempo a los luises a que hicieran las paces. Quise hacerla cómplice.
—Es lo mejor en estos casos.
—Así lo pensé.
En el fondo encontré algo que podía serme de utilidad o servir para distraerme durante algún tiempo. Interesante de cualquier forma. Un atadijo de vetustas postales se esquinaba al lado de la gran luna enmarcada. Fui a agacharme para asirlas y en el espejo vi reflejada la imagen de un ser grotesco que me sonreía.
—¿Un fantasma?
—Eso pienso. Pero no me interrumpa más que no acabamos.
—Usted perdone.
Era grandote y medio calvo. La chaqueta de cuadros, abrochada nada más que de una botonadura, le quedaba estrechísima y los pantalones, de un amarillo pálido, dejaban ver sus calcetines verdosos alzados como con agujetas y sus zapatones de payaso. Di un salto y corrí hacia Sandra Martínez que me esperaba en la boca de la escalera arrollando su cordón ya desanudado.
—Qué susto, oye.
—Ni que lo digas.
Yo, el valiente, que no creía en apariciones ni en cuestiones extracorporales, de pronto veo a un clon que se ríe reflejado en una lámina. Al otro lado nada.
—Espeluznante.
—Calla, que sigo.
Y, cuando me vuelvo con el corazón encogido para alcanzar a la bella y el calvero de luz que me volviera el aliento, en vez de Sandra veo al caricato del azogue con flores ajadas en la mano en vez de la cuerda recogida.
—¿Y qué hiciste?
—Me quedé helado.
—Normal.
Miré otra vez atrás y después otra vez a Sandra, que esta vez sí era la Sandra Martínez de la Torre que todos conocemos, que me preguntó que qué me pasaba, aunque yo no podía articular palabra. Después me quiso dar la mano para bajar al menos el primer tramo de peldaños, hasta el descansillo, y se la rechacé con las ganas que tenía yo de un contacto físico con la casadera desde que llegamos a la granja.
—¿Y su novio?
—Está muy lejos. Además, aún no están casados.
—Hasta san Juan.
—Hasta san Juan.