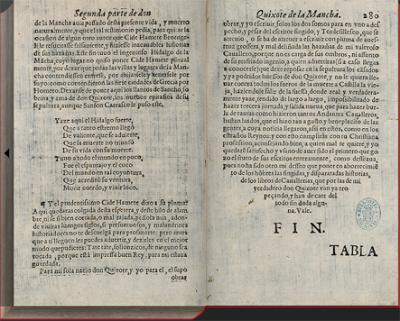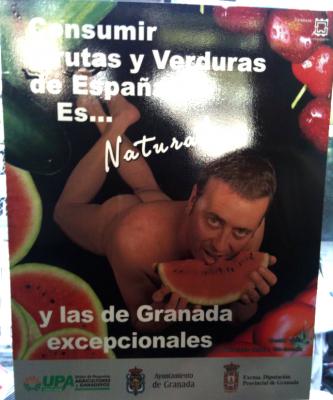Empezaré por las bondades. Una flaca memoria atiborrada, por otra parte, hace que se me olviden detalles puntuales de nombres y fechas (si es que alguna vez los supe).
La primera anécdota la relató Rosa Montero alguna que otra vez en sus dominicales de El País. Se trata de un noble francés condenado a la guillotina, lo cual sitúa el suceso probablemente en el siglo XIII.
Los guardianes, cuando lo van a acompañar, de madrugada, de su celda al patíbulo, lo encuentran leyendo.
El caballero se levanta y, a la hora de abandonar el libro, delicadamente dobla la esquina de la página por donde deja la lectura.
La segunda de estas historias la leí hace bastante tiempo en un curioso libro llamado El perfume (oHistoria del perfume) de Eugène Rimel, pionero en las industrias de belleza y el cuidado de la salud. También trata de un noble de su tiempo (s. XIX) y de su discreta elegancia.
Rimmel cuenta que este señor acudió a una fiesta galante y, nada más llegar, una dama de alcurnia, después de experimentar un vaporoso besamanos, comentó lo elegante que venía el marqués (creo que era el título que ostentaba).
—¿Se nota mucho? —preguntó el noble ligeramente azorado.
Ante el halago afirmativo de la doncella, tal señor se marchó a casa y regresó al banquete con ropajes igualmente estilosos pero menos llamativos.
En cuanto al lado inoportuno, puedo relatar también algunos ejemplos que, poniéndonos en situación, son perfectamente explicables (o sea, inexplicables).
La primera historieta la releo en el libro epistolar La mesa moderna, del doctor Thebussem y un cocinero de Su Majestad. El síndico, en misiva redactada en Medina Sidonia, el 15 de mayo de 1877, cuenta el hecho de que, en una visita a una de las principales bodegas de Jerez de la Frontera, Carlos IV, después de haber probado algunos de los excelentes vinos que aquellas paredes custodiaban, le comentó al dueño de las barricas:
—Son muy buenos…
—Superiores los tengo —replicó el cosechero.
—Pues, señor mío —respondió el monarca— guárdelos para mejor ocasión.
Lady Ascott, cambiando de tema, acérrima detractora de Churchill le dijo en cierta ocasión:
—Sir Winston, si yo fuera lady Churchill, pondría unas gotas de cianuro en el café con leche de su desyuno.
—Querida señora —respondió el político inglés—, si usted fuera lady Churchill, yo me bebería con gusto ese café.
El último acontecimiento, lo he relatado en variada ocasión. Lo conozco de segunda mano, aunque parece que lo estoy viviendo en este momento. Tiene que ver con la noche, las copas y el flamenco.
A altas horas, entró Enrique Morente en un céntrico local granadino con un grupo de amigos a tomarse la ‘penúltima’. El camarero, ya sin música, recogiendo las mesas, después de haber cerrado la caja, concedió servirles unos vasos si los apuraban con premura. Los clientes estuvieron de acuerdo. Pero, al mediar las consumiciones, Enrique comenzó a hacerse compás con los nudillos sobre la barra y a entonar a media voz una sentida soleá.
El encargado se le puso en frente y, con sus ojos de vidrio, le espetó:
—¡Si vamos a empezar con los cantecitos nos vamos!
marse la ‘penúltima’. El camarero, ya sin música, recogiendo las mesas, después de haber hecho la caja, concedió servirles unos vasos si los apuraban con premura. Los clientes estuvieron de acuerdo. Pero, al mediar las consumiciones, Enrique comenzó a hacerse compás con los nudillos sobre la barra y a entonar a media voz una sentida soleá.
El encargado se la puso en frente y, con sus ojos de vidrio, le espetó:
—¡Si vamos a empezar con los cantecitos nos vamos!