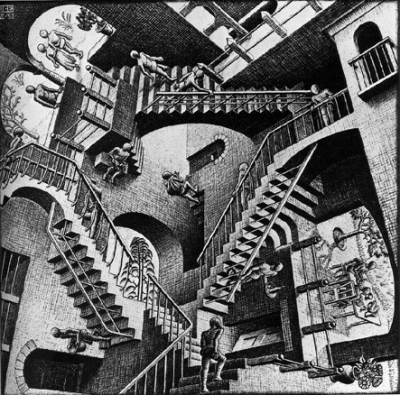XVI Muestra de Flamenco. Los Veranos del Corral – Tercera semana
El viernes acabó la tercera y última semana de Los Veranos del Corral con una calificación de sobresaliente. En sus dieciséis años de existencia, esta muestra se ha destacado por su calidad artística, por su especial cuidado, tanto a actuantes como a usuarios, y por su esmero en la programación de cada temporada.
Hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto en un concierto de cante como con el de El Pele. Deseo comenzar este artículo con su presencia carismática y su posición en el mundo del flamenco, aunque su actuación tuvo lugar hasta el miércoles. Porque, sin lugar a dudas (cualquiera que estuviera allí presente lo puede corroborar), Manuel Moreno Maya ‘el Pele’ dio un concierto de antología, que lo sitúa al lado de los grandes, entre los cantaores míticos de estas últimas décadas.
Este cantaor cordobés goza de una potente voz y de un timbre muy flamenco que, aunque agudo, se pasea con soltura por los bajos y las tonalidades intermedias. Es personalísimo en sus formas, en su expresión, en el decir de sus tercios, que de pronto preña con ayeos floreando el sentimiento. Lo mismo estalla en un grito desgarrador, que se rebusca en los adentros y retuerce su cuerpo para soltar el quejío oportuno. Él mismo definió el duende como la magia, como ese estado anímico del cantaor, del guitarrista o del bailaor para expresarse con la connivencia de un público respetuoso.
El Pele subió a escena como si saliera al patio de su casa para regar los claveles o departir con algún vecino. Tras un apunte de guitarra de Patrocinio Hijo, para dar el tono, el cantaor se arranca por tonás. Con este primer cante ya hubiéramos estado servidos.
Para la soleá, que acomete seguidamente, reúne a su grupo al completo. A Patrocinio se le suma el también cordobés Manuel Silveria (los dos, grandes guitarristas); Matías López ‘el Mati’ y Roberto Jaén, a las palmas y a los coros; y su hijo, José Moreno, al cajón. La mitad de estos compañeros no estaban en el cartel, arropan al maestro simplemente por el gusto de acompañarlo y compartir las tablas con él. El Pele es personalísimo en sus formas, en su expresión, en el decir de sus tercios, que de pronto preña con ayeos floreando el sentimiento.
Después de unas tremendas seguiriyas y cabales felicita a sus músicos como un director de orquesta al primer violín, a la soprano o al titular de un solo memorable. Y después se dirige al público alabando su silencio y afirmando que es la consideración que se debe tener hacia “una de las culturas más bonitas del mundo”.
Antes de un par de malagueñas anunciadas, recita un poema de su autoría, dedicado al maestro Morente y su familia, con los arpegios de Silveria de fondo. La malagueña de La Trini se acelera a los postres acercándose a los verdiales. Remata este tema con fandangos del Albaicín.
Las alegrías, que les dedica a las bailaoras de Granada, son especialmente particulares; así como su poema El alma, cantado con gran sentimiento, en el que El Mati y Jaén le hacen los coros. El Pele canta de pie, se mueve por el escenario, improvisa su camino. Se nota su bienestar.
Un poquito por Huelva nos acerca un generoso final por bulerías, donde el mismo cantaor se da una pataílla. El patio, en pie, se cae de aplausos y ovaciones. Es curioso que el espectáculo más sorprendente y aclamado del Corral sea de cante clásico.
Pero todavía queda un apoteósico remate por zambra de Caracol, a quien confiesa su padrino, ilustrado al baile por La Moneta, en traje de calle, que arranca improvisadamente de entre el público.
Siendo Málaga una ciudad meridianamente grande y definitivamente turística y cultural, no tiene gran movimiento flamenco o, el que hay, está deslavazado. Ya lo denunciaba La Lupi en una entrevista, la semana pasada, en el periódico Ideal, en la que dice que su tierra “nunca ha tenido una escuela de baile marcada”.
Aunque sea cierta tal afirmación, también es cierta que de la ciudad de Picasso, de vez en vez, se desprenden algunos nombres a tener en cuenta en el mundo de la danza. Véase por ejemplo la presencia del incombustible Carrete, la de Rocío Molina o la de la misma Susana Lupiáñez.
El lunes 11, pisaron las tablas del Corral otros dos malagueños: Adrián Santana y Águeda Saavedra, que comienzan su entrega por tonás y seguiriyas. Él, con traje corto; ella, con bata de cola negra; ambos con palillos en las manos. Realizan un paso a dos agradable, con detalles satisfactorios (como cuando él salta la cola en uno de los giros de ella), aunque en conjunto se viera algo encorsetado.
Hay que esperar a la segunda pieza, unos tientos-tangos, para contemplar a Águeda en solitario más libre y primorosa. Su discurso es efectivo, su baile completo y el movimiento profundamente pausado de sus manos una apuesta de personalidad y estilo.
Adrián, por su parte, abordará una caña, rematada por el polo Tobalo de Ronda. Inusualmente en un bailaor, sale a escena con manila, que maneja con fuerza y estilo, aunque no aporta nada nuevo. El juego de pies es un punto a su favor. La pieza se alarga más de lo deseado y cobra excesivo brío cuando se desprende del mantón.
El buen cuadro que los arropa, David Carpio y Miguel Lavi, al cante, y Fran Vinuesa, a la guitarra, introduce bulerías al golpe, que, en su ecuador, recibe nuevamente a los dos protagonistas con más soltura y confianza.
En el fin de fiestas por bulerías se centró en Miguel Lavi, que se dio una graciosa pincelada de baile.
El martes, desde Morón, Pepe Torres nos hace pasar otra buena velada. Pepe es un bailaor de raíz, sobrado de compás y un soniquete en los pies envidiable. Su baile es escueto y seguro, ausente de todo artificio y ajenas florituras. Por eso, siendo cabeza de cartel, ofrece desmedido protagonismo a sus acompañantes.
Una generosa entrada con el cajón del Cheyenne estalla por bulerías, en las que se presenta el bailaor tan sólo dando una pincelada que supo a poco. Tras esto, bastantes minutos habrá que esperar de nuevo que vuelva por alegrías y un destacado sentido del espacio y del ritmo. La soleá y la bulería final, sonó un poco redundante.
Entre medias, sus músicos, algo desordenados, harán: tientos-tangos y un par de fandangos (Guillermo Manzano); seguiriyas (David ‘el Galli’); y un solo de guitarra por malagueñas (Paco Iglesias). Todo reconocible y, como el bailaor de Morón, eminentemente clásico.
El jueves, redundando en el exquisito gusto de la semana, vemos un bailaor de bandera. Manuel Liñán es creativo y minucioso. Sus pasos son tan importantes como su ausencia y sus desplantes igual que los estallidos llenos de pellizco que va sembrando. Es un bailaor completo, de manos a pies, de hombros, de cintura, pero sobre todo de cabeza. Podría tildar su baile de inteligente, de los que hacen escuela. Asombra su verticalidad, su dominio del espacio, la sonrisa de su propia entrega.
Saluda al público bailando unos cantes de labor, y después unos tarantos preñados de novedades y, a la vez, acariciando la tradición, que demuestra cuando se convierten en tangos y Manuel recuerda su origen sacromontano.
Seguidamente se alegrará por cantiñas, para rematar la noche con soleá y bulerías.
Sus músicos rellenaran los intermedios. Paco Iglesias propone unas mineras a solas con la sonanta; David Carpio entona la malagueña de la Peñaranda y Miguel Ortega se le suma en los abandolaos. También le acompaña a las palmas su inseparable Ana Romero.
El viernes, como viene siendo habitual en el Corral del Carbón, se dedicó la noche a “Japón y el duende”. Ayasa Kajiyama viene pisando fuerte. La vimos bailar hace unos meses en Granada, a raíz de una Semana japonesa. Su profesionalidad y su gracia ya nos asombraron. Características que ahora, con espectáculo propio, no ha abandonado. Su baile es completo, metódico y muy cuidado. Impecable en su presencia, abre la noche por tonás y seguiriyas. Un detalle habla de su disciplina. Cuando se desprende de la chaqueta corta, camina hacia el fondo del escenario para colocarla en un sitio seguro. Una bailaora local se la habría dado a un músico o directamente la habría arrojado al suelo.
Repite a la guitarra un Paco Iglesias templado y seguro, con su toque clásico y preciso. Al cante David ‘el Galli’ y Quini de Jerez son una apuesta segura. En las piezas sin baile apuestan por levante y por Málaga.
Con bata de cola blanca (bien movida, por cierto), la bailaora se supera en las alegrías. Aunque moldea su expresión, su cara sigue siendo algo estática. El final por soleares lo hubiera firmado sin contemplaciones cualquier profesional de Andalucía.
El flamenco es universal y la humanidad, como decía Enrique Morente, es patrimonio del flamenco. Buenos artistas hay repartidos por el mundo. Los japoneses, con su gran remedo y pasión, se sitúan entre los primeros.
* El Pele ante la mirada de su hijo (foto de Joss Rodríguez©).