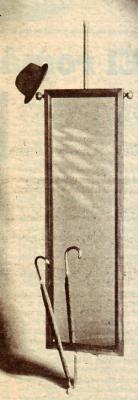Ha pasado un ángel

El milagro es levantarse cada día en un canto perdido en el desierto. Andaba de explorador. Coincidí en un sueño con una chica de pelo rojo y rostro velado. Sin apenas hablar, nos adentramos en la floresta sobre el bamboleo de un paquidermo cansado. Los sonidos de la selva agudizaban el silencio, la soledad. No supe cómo, después de fatigar intrincados caminos que aparecían a nuestro paso, como quien escarba en gelatina, nuestro elefante se trocó en dromedario que alimentaba la fila interminable de una caravana de beduinos. El sol caía generosamente relajado en ese infinito de arena. El lomo de la bestia precedente identificaba nuestro camino.
Ya, por la noche, con un descenso abismal de la temperatura, en una carpa de índigos velos nos hablaron del ángel. Cayó de puños en una alquería, cuyo nombre se perdió en la tiniebla de los tiempos. Su destino era alimentar las huestes calcinantes del erebo, pero se topó con la herida de este mundo y, hecho carne, habitó entre nosotros, condenados a vagar en la rutina de un desierto sin sentido. Borges interpretó que el mejor laberinto no contaba con paredes ni galerías. El simple vacío, el silencio intemporal, monótono, era el dédalo más profundo.
Quizá fuera la condena del ángel, quizá fuera su bendición postrera poner fin a las brasas y a la arena infinita alentando el último paso con un hálito de sombra, con una gota de agua, con verdor entre las dunas. Más que alígero era palmera, era pozo, era el oasis milagroso.
Quien nos hablaba parecía no tener cuerpo, como tampoco tenía rostro mi compañera. Era sólo un turbante azul arrollando un hueco negro que consumía el espacio, empero con ojos de fuego, fijos en nuestra imagen.
Era premonitorio el anuncio del ángel. Si queríamos abandonar ese desierto —si queríamos despertar—, había que encontrar al ser alado. Sentí anhelante a mi amiga, que quizás me tomara de la mano. ¿Sería yo un ser sin facciones, como ella era para mí?
Cuando abandonamos la tienda, la nada reinaba afuera. El viento había borrado todo signo de vida. Ni gentes ni animales ni objetos. Ni rastro de la caravana que habitamos.
Un rumiante echado en tierra, tal vez el nuestro, con los ojos ocultos y la cabeza gacha, superaba las batidas del viento. Montamos a horcajadas, uno detrás de otro, y nos adentramos en la noche fría, sin huella ni destino. Las túnicas y pañuelos, que servían tanto para la sombra como para la luz, se sucedían con pasmosa velocidad. Atravesamos dunas sin fin hacia un horizonte que jamás alcanzamos.
Una fortuita tormenta de arena nos avanzó hasta un caravasar donde unos chiquillos pizmientos jugaban en una poza. Mi compañera desapareció, aunque dejó el recuerdo evanescente de su pelo rojo a juego con sus labios.
Algunas cabañas de adobe y palma se arracimaban al lado del hontanar, bajo las datileras altas. Más alejadas, unas ruinas denunciaban viviendas de tiempos mejores. Columnas truncadas y arcos sin fundamento, de piedra y poro, salpicaban un suelo comido por la arena. Mis pasos buscaron la sombra de un dintel. No más sacarme las botas de caña advertí a un anciano a mi costado que reposaba sus años. Se llevó la derecha al pecho en señal de saludo y volvió a recostarse bajo las dovelas leprosas. Me acerqué. No tenía edad. Su cara era como un tubérculo seco enmarcado por una barba cana. Le interrogué de inmediato por el ángel.
—Ya no vive —dijo sin apenas mover los labios.
Creía que era un rumor, pensaba mientras me acuclillaba a su lado enjugándome el sudor con un pañuelo blanco. Si lo conocía, pregunté. Si lo había visto. Si era verdad lo que contaban, que podía purificar las ánimas y liberarnos de este sueño de arena, seguí anhelando.
—Eso dicen —respondió.
Era parco. Tendría que desmenuzar mi interrogatorio. Pero, antes de volver a abrir la boca, el anciano, mascando la nada, retomó nuevamente la palabra.
—Vivió en esta alquería —dijo incorporándose breve—. El desierto comenzó a acabar con su presencia. El verde y el agua se extendieron. Era la esperanza. El hombre del laberinto hallaba la salida. Crecieron los palacios y los templos, las plazas y los barrios y con ellos los artesanos, los comerciantes y los reyes con sus riquezas y sus ejércitos. El primero de los reyes logró capturar al espíritu celeste y encadenarlo a su lado. Se erigió en dador de vida y de muerte. Hasta que el ángel no quiso ser ángel, abandonó su luz y su condición, se fracturó las alas. Fue condenado a grilletes de por vida. La desaparición de su esencia, empero, conllevó el reino aniquilado. Se retiraron las aguas y la arena engulló la piedra y el vegetal.
¿Y el ángel?, fue pregunta obligada que se atoró en mi garganta, cuando el hombre, incorporado fatigosamente, se adentró en las ruinas donde una mano de sombra envolvió su cuerpo. Dos protuberancias blancas, sangrantes, se dibujaban en las rasgaduras de su espalda.
* Ruinas cristianas en el oasis de El-Kharga