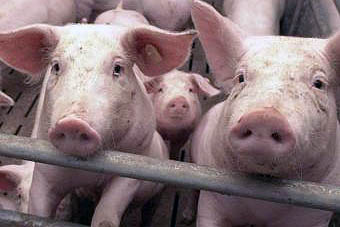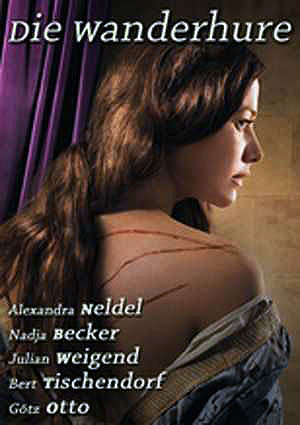Dice un proverbio masai, al que me suelo referir con abundancia, que la tierra no es un regalo de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Esta puede ser de las sentencias más animistas y comprometidas, ecológicamente hablando, que conozco. Extendería, sin embargo, el dicho keniata, no sólo a los bosques y a los ríos, a los montes y a los animales, sino también a los logros de la humanidad, a su huella en la fabricación y el invento, muestras evolutivas de la climatización del ser humano con respecto al medio.
Dentro de esos logros, se encuentran por descontado las manifestaciones artísticas. El arte es la bella interpretación que realizan los hombres en un lugar y una época determinados. El arte es útil en sí mismo. El arte es lo que perdura. Todo lo demás es humo.
Ahora, para nuestra indignación y la ofensa de todas las generaciones futuras hasta el fin de los tiempos, asistimos atónitos a la destrucción de unas obras que se han conservado, las más antiguas, tres mil años. La televisión y las redes nos acercan los actos vandálicos acaecidos en el museo de Bagdad y en la ciudad asiria de Nimrod, a 30 kilómetros al sureste de Mosul, o la destrucción de los budas de Bamiyan, en Afganistán, en 2001.
En todas las épocas se ha querido acabar con el arte como escarmiento al pasado, a la otredad o los contrarios ideales. La destrucción de estatuas y símbolos de regímenes anteriores es casi habitual y ‘comprensible’, la quema de libros no es nada extraña en nuestra historia, una historia que manipulan los vencedores, un pasado que no es sino el que nos venden, un presente de clausura, un futuro domado.
En nombre de un dios, cualquiera que sea su nombre, se justifica cualquier aberración. En nuestra memoria occidental, o en nuestro olvido genérico, se acumulan las atrocidades de las Cruzadas o de la Inquisición, de la quema de brujas o del holocausto judío. Pero nos revienta lo que está pasando ahora, las imágenes con las que desayunamos todos los días, como nos afectó sobremanera la guerra de Yugoslavia, porque la teníamos al lado, porque se parecían a nosotros, porque era incomprensible.
Tremendamente atroz son todas las guerras, las declaradas y las solapadas, en las que se emplean armas y las más sofisticadas de palabra, vacío, enfermedad u olvido. La religión, como digo, tiene su parte humana y su parte cruel. Una religión que no siempre la preside un dios, sino intereses capitalistas o de poder.
Los radicales islámicos aplastan toda representación figurativa o anterior a la llegada del profeta. El crimen está consumado y es irreparable, como el incendio de la biblioteca de Alejandría. Nuestras generaciones venideras sólo verán fotografías e imágenes de lo que hubo y pudo ser.
Pero el arte no da votos. Las mentes estrechas de nuestros dirigentes dicen, en un comunicado reciente, que el tiempo que le dedicamos a la música o a la plástica, por ejemplo, nos resta lugar para aprender asignaturas más ‘realistas’.
Todas las religiones son extremas. Su interpretación metódica roza el fanatismo. Las creencias radicales pueden ser destructivas, se fagocitan a sí mismas. Se autofragelan.
Los demonólogos cristianos de nuestro reciente pasado afirman que a los espíritus satánicos se les debe hablar en latín. En cambio el árabe es el idioma que usa Dios para dirigir a los ángeles, según nos recuerda Borges en La busca de Averroes, un cuento de El Aleph. El bien y el mal están en todas partes.
* En 1993 el 90% de la colección de la Librería Nacional de Sarajevo, la cual albergaba la historia de la cultura bosnia, fue completamente destruida durante el sitio de Sarajevo.