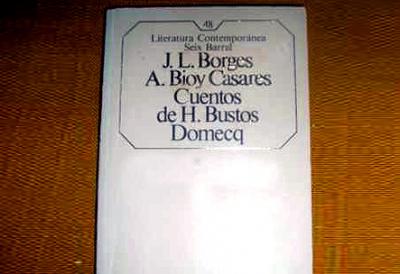Hace poco tiempo defendía la crítica y a los críticos como extensión indispensable del arte que manejamos, teniendo unos valores y exponiendo un juicio que no siempre es compartido, pero que en un tanto por ciento elevado de los casos el tiempo avala.
Una obra de arte, un poema o la fugacidad de una representación puntual necesitan observadores con perspectiva para reintegrar los museos, permanecer en el tiempo y revivir la memoria.
No obstante, la crítica, entre comillas, no siempre acierta. Ya sea por incomprensión o sesgados puntos de vista, el crítico puede fallar en su valoración. Es más, no es lo normal, el crítico debe equivocarse en alguna ocasión para afianzar su humanidad.
Pero hay un error imperdonable. Cuando los prejuicios, el desconocimiento, las manías o las envidias (que también las hay) mandan en uno de estos visionarios, su valoración está viciada. Es más, su influencia es perversa, puesto que una mala crítica puede hacer un daño irreversible.
Scott Fitzgerald, en Hermosos y malditos, escribía: “Siempre me ha parecido que las críticas son una especie de homenaje a los envidiosos”.
A veces son artistas frustrados que tienen un resentimiento y una acidez sospechosamente verdosa. Un músico me decía al comienzo de mi dedicación que estaba bien que alguien ajeno al ‘espectáculo’ (y sin intención de pertenencia), con sólo su apreciación sensible, escribiera sobre ellos.
No es lo habitual y muchas veces juzgamos a un crítico dependiendo de cómo ha escrito sobre nosotros. Es como los exámenes que hacíamos en el colegio: he aprobado o me han suspendido, casi nunca al contrario. Aunque si apostamos y vamos con la verdad por delante, tenemos muchas posibilidades de ganar, aunque sea en nuestro fuero interno.
Dependemos del jurado. Cuando nos presentamos a un concurso competimos, no con nuestros iguales, sino también, y sobre todo, con los gustos, conocimientos e inclinaciones de quienes nos evalúan.
Otra es ser afamado como hueso. Un crítico con lupa de varios miles de aumentos es tan peligroso como tu madre opinando de tu trabajo. Abel Cortese, en Frases que matan de risa, define al crítico como “Persona que finge ser tan difícil de satisfacer que nadie lo intenta”.
Edmundo de Amicis, en su libro Constantinopla, en el capítulo dedicado al Gran Bazar, escribe: “También es digno de visitarse el bazar de los cuchilleros, aunque no sea más que para tener en la mano una de aquellas enormes tijeras turcas, con las hojas broceadas y doradas, adornadas de dibujos fantásticos, de pájaros y flores, que se cerraban ferozmente, dejando en medio un hueso, en el que podría entrar la cabeza de un crítico maligno”.
Pero alguien que ha hablado de la crítica, a modo de enseñanza, en su vertiente aviesa, ha sido Antonio Machado en Juan de Mairena (1936). Copio alguno de sus de pasajes:
«Si alguna vez cultiváis la crítica literaria o artística, ser benévolos. Benevolencia no quiere ser tolerancia de lo ruin o conformidad con lo inepto, sino voluntad del bien, en vuestro caso, deseo ardiente de ver realizado el milagro de la belleza. Sólo con esta disposición de ánimo la crítica puede ser fecunda. La crítica malévola que ejercen avinagrados y melancólicos es frecuente en España, y nunca descubre nada bueno. La verdad es que no lo busca ni lo desea.
»Esto no quiere decir que la crítica malévola no coincida más de una vez con el fracaso de una intención artística. ¡Cuántas veces hemos visto una comedia mala ceñudamente lapidada con una crítica mucho peor que la comedia!... ¿Ha comprendido usted, señor Martínez?
»Martínez: Creo que sí.
ۘ»Mairena: ¿Podría usted resume en lo dicho en pocas palabras?
»Martínez: Que no conviene confundir la crítica con las malas tripas.
»Mairena: Exactamente».
***
«Más de una vez, sin embargo, la malevolencia, el odio, la envidia han aguzado la visión del crítico para hacerle advertir, no lo que hay en las obras de arte, pero sí algo de lo que falta en ellas. Las enfermedades del hígado y del estómago han colaborado también con el ingenio literario. Pero no han producido nada importante».
***
«Ten censure wrong for one who writes amiss [diez censuran equivocadamente por uno que escriba mal], decía Pope [en Essay on criticism], un inglés que no se chupaba el dedo. Ignoro ―añadía Mairena― si esta sentencia tiene todavía una perfecta aplicación a la literatura inglesa; mas creo que viene como anillo al dedo de la nuestra. Entre nosotros ―digámoslo muy en general, sin ánimo de zaherir a nadie y salvando siempre cuanto se salva por sí mismo― la crítica o reflexión juiciosa sobre la obra realizada es algo tan pobre, tan desorientado y descaminante que apenas si nos queda más norte que el público».
***
«¿Conservadores? Muy bien ―decía Mairena―, siempre que no lo entendamos a la manera de aquel sarnoso que se emperraba en conservar, no la salud, sino la sarna».
Lo preferible, si acaso, es la asepsia, ver una obra sin prejuicios ni influencias, lo más objetivamente posible, como cuando se ve el mar por primera vez, o cuando se recuerda el sabor de un beso. Cuando Borges enumera las obras del apócrifo Menard en Pierre Menard, autor del Quijote, dentro de su libro Ficciones, comenta “un obstinado análisis de las «costumbres sintácticas» de Toulet (…) [donde] declaraba que censurar y alabar son operaciones sentimentales que nada tienen que ver con la crítica”.
Termino con las declaraciones en Diario de un genio. Salvador Dalí comenta: “La crítica es algo sublime. Es digna tan sólo de los genios. El único hombre que podría escribir un panfleto sobre la crítica soy yo, porque soy el inventor del método criticoparanoico. Y ya lo hice”.
* Dalí en la imagen.